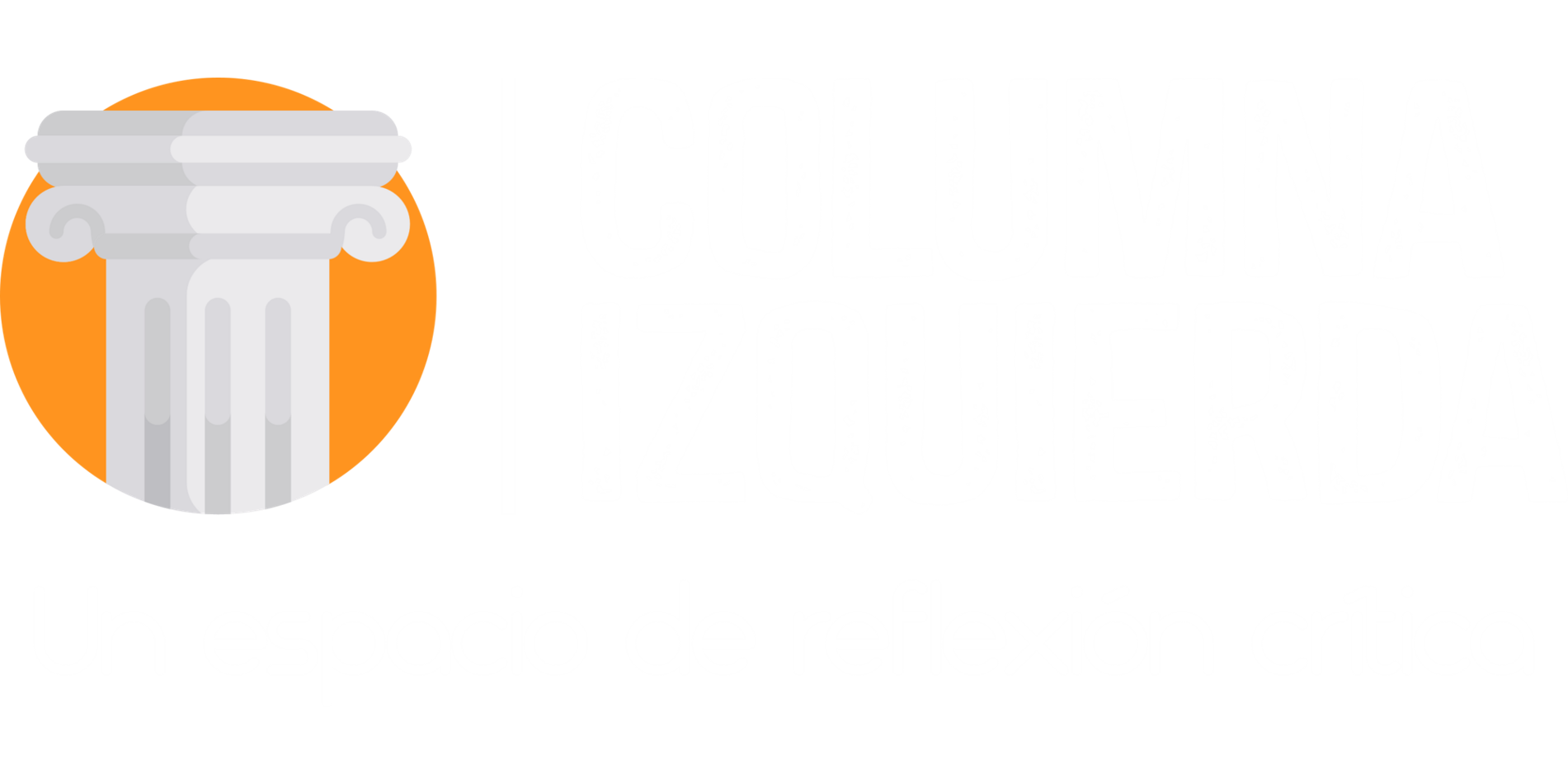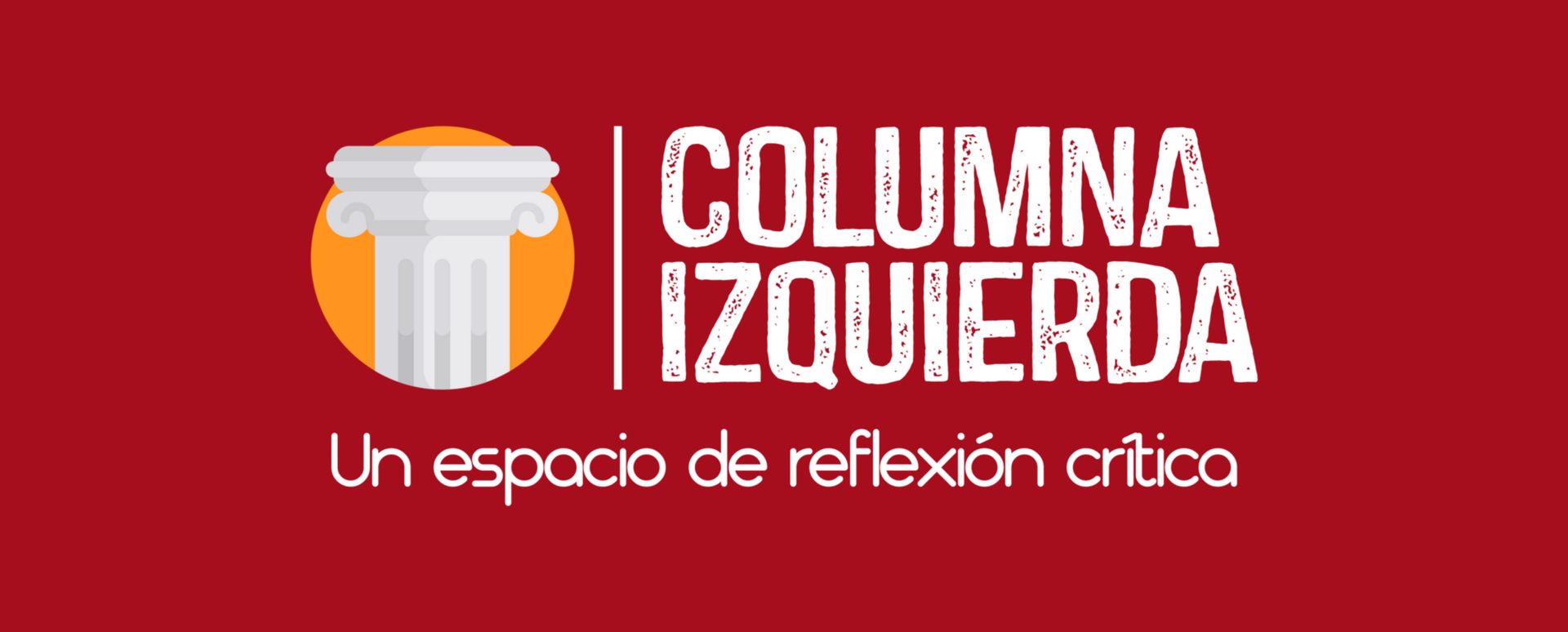Encomienda y Ley de Justicia Tributaria
Encomienda y Ley de Justicia Tributaria en Honduras
En la Nueva España la encomienda fue la forma básica de administración pública de estos territorios, la corona española implementó la “encomienda o repartición de indios” como su forma más básica y eficiente de gestión administrativa provincial, es decir una concesión a un criollo o un particular. Se utilizó como un mecanismo para organizar la mano de obra, también fue el medio para que los conquistadores y sus descendientes criollos tuvieran una vida señorial, luego con las “Leyes Nuevas” promulgadas el 20 de noviembre de 1542 pretendieron mejorar las condiciones de los indígenas de la América española, y proponía la revisión del sistema de la encomienda.
En relación con lo anterior, la República Federal de Centroamericana fue un proyecto político que pretendió levantar una nación sobre la estructura administrativa y política del antiguo Estado Colonial, a lo largo de dicho periodo en Honduras la encomienda será definitivamente un instrumento administrativo que se convertirá en un elemento psicológico que se sumará a los idearios e imaginarios de toda la sociedad y sobre todo de los criollos. Con lo anterior en mente, entenderemos que un rasgo cultural es una característica o particularidad cultural, y esto es el conjunto de los rituales, conocimientos, y las “costumbres” de un grupo o comunidad, la idea de rasgo cultural, también suele usarse para aludir a cada una de las “unidades mínimas de significado” que pueden reconocerse en una determinada cultura y estas particularidades se traducen en comportamientos grupales e individuales.
Un rasgo cultural es la parte mínima de la cultura que tiene un significado preciso y concreto y, por lo tanto, no puede dividirse porque perdería su significado preciso, los diversos rasgos culturales se pueden organizar en sistemas, estos sistemas a su vez dan lugar al establecimiento de instituciones sociales, como “la encomienda” y se centran en las necesidades esenciales de una sociedad, en el extremo opuesto, querer cercenar los rasgos culturales atenta contra la existencia de un grupo como tal, por lo tanto, atentar contra la “encomienda”, supondría en el contexto de la colonia atentar contra la existencia de los criollos, y en nuestro tiempo atentar contra las exoneraciones, es atentar contra las empresas y familias que no pagan impuestos, porque la encomienda se interiorizó como un privilegio de clase por parte de los criollos ante los locales, de esta misma manera se pretende que lo sigamos viendo.
En este punto es conveniente recordar la Teoría de las Dimensiones Culturales, elaborada por Geert Hofstede, un psicólogo social de Países Bajos que intenta dar una explicación a las diferencias más evidentes entre las culturas, se trata de uno de los estudios más importantes en este ámbito y que propone la siguiente dimensión, “evasión de la incertidumbre”: este concepto expresa el límite hasta el cual los ciudadanos confían en las normas y las necesitan para su organización, en la colonia por lo tanto, la encomienda se convirtió en el mecanismo administrativo-cultural que eliminaba las incertidumbres, de igual forma funciona para las empresas y grupos exonerados, creamos garantías para sus negocios y les calmamos los nervios.
Es importante recordar que los rasgos culturales pueden ser materiales o inmateriales, entre los rasgos no materiales encontramos los valores, las normas y las “creencias” que inciden en cómo alguien actúa frente a una cierta situación, los rasgos culturales pueden organizarse en sistemas, dando lugar a los llamados “complejos culturales” y los complejos culturales pueden organizarse en instituciones sociales centradas en torno a una necesidad importante de la comunidad o la sociedad, es así como la transmisión de la cultura en definitiva es la transmisión de los rasgos culturales, es por esto que podemos decir entonces que la “encomienda” se transmitió como rasgo cultural, porque permitía alguna forma de seguridad ante la incertidumbre económica y política de las élites de aquel entonces.
Un complejo psicológico es un conjunto de ideas que nacen a raíz de experiencias o traumas que una persona vive y que le afectan emocionalmente, muchos se suelen forjar en la infancia cuando se forma nuestra personalidad, aunque también se pueden desarrollar en otras etapas, según los psicólogos la gravedad de los complejos reside en que la mayoría de ellos se guardan en el inconsciente de las personas sin saber de dónde vienen, esto explicaría parcialmente como algunos son tan reaccionarios, y además están a favor de que otros no paguen impuestos y ellos sí.
Según la Asociación Estadounidense de Psicología, el significado de complejo se define como un grupo o sistema de ideas relacionados que tienen un tono emocional común y ejercen una influencia sobre nuestras actitudes y comportamientos. Tanto es así que los complejos psicológicos abarcan una serie de patrones básicos de deseos, emociones, recuerdos y percepciones que sin que la persona sea consciente de ellos acaban influyendo en la forma en la que esta se comporta y piensa de sí misma y de los demás, según esta misma asociación el significado de complejo se define como un grupo o sistema de ideas relacionados que tienen un tono emocional común y ejercen una influencia sobre nuestras actitudes y comportamientos, es así que los complejos psicológicos abarcan una serie de patrones básicos de deseos, emociones, recuerdos y percepciones que sin que la persona sea consciente acaban influyendo en la forma en la que esta se comporta y piensa de sí misma y de los demás.
Siglos de condicionamiento forzado por españoles, criollos y más recientemente por políticos, militares y empresarios han reforzado un pensamiento colectivo sumiso, autoreprimido, que rehúsa la comodidad e incluso las pequeñas comodidades, aunque sabe que las necesita y las desea, lo anterior nos deja ver que los reformadores liberales vieron en la concesión una “forma fiable” de gestión de la cosa pública, si la corona española planificó su gestión y desarrollo de aquel momento entendiendo la “encomienda” como planificación, gestión del desarrollo y mantenimiento de la cohesión social y territorial, los reformadores también lo vieron así y creían estar pensando el Estado, pero realmente eran pensados por las compañías mineras.
La reforma liberal de Honduras es el proceso político que reinterpretó la “encomienda de la colonia” en concesión, la concesión es la encomienda 2.0, su nombre era “encomienda o repartición”, así como han repartido las concesiones desde el congreso de manera irresponsable, este proceso se inicia en nuestro país en 1876 con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, estos retoman la idea de la construcción del Estado nacional como la intención política de construir un Estado central, pero esto implica construirlo política y económicamente cosa que los reformadores entendieron mal, pues su imaginario seguía influido por la idea de la “encomienda” porque no conocían otra forma de administración, la encomienda se convirtió aquí en “mentalidad de encomienda” y actualmente en “mentalidad de concesión”.
La reforma liberal implico una contradicción significativa en la manera que articularon sus concepciones básicas y la evolución del capitalismo en ese momento, por un lado, intentan crear una economía de exportación y desarrollar una clase burguesa local de empresarios ligados a la producción de café, pero de manera paralela conciben nuestro desarrollo económico como imposible sin la presencia de capital extranjero que además es traído a un régimen concesional exonerado que sigue hasta nuestro días y que la Ley de Justicia Tributaria pretende transformar, la idea central de desarrollo a través de la agro exportación y la minería requería tres cosa: tecnología, capital y capacidad de organización, algo que las compañías trasnacionales si poseían cerrando el ciclo con la producción, transporte y comercialización, pero todo realizado bajo la exoneración como sucede actualmente, incluso inundando el mercado interno.
El Estado Nacional no se consolida en el proceso arriba descrito, sino que apenas inicia su movimiento y lo hace muy mal, parece ser que al retomar el ideario morazánico de la República Federal de Centroamérica, Ramon Rosa de manera inconsciente trajo consigo los problemas que quedaron inconclusos, la misma mentalidad de reacción que golpeó a Morazán, al respecto Juan Arancibia nos dice que, “el desarrollo mercantil capitalista está ocurriendo sobre dos bases insuficientes: de una parte (y esto es más definitivo) el empresariado que desarrolla el capitalismo es extranjero, la economía que se genera es de enclave y el enclave opera, no en el corazón de la economía anterior, sino en sus márgenes, […] la reforma liberal y la construcción de la economía de exportación, constituyen una etapa decisiva que la clase dominante hondureña no puede aprovechar para autotransformarse y convertirse en clase nacional y gestar con ello la nación burguesa y el estado nacional”(Arancibia,2001) exoneración no es modernización.
Según Gustavo Zelaya “la modificación esencial en las relaciones sociales desplegadas a partir de 1876, consistió en que tales relaciones se vieron constreñidas a un carácter marcadamente monetario, aniquilando en su generalidad todos los indicios de tipo caudillista, patriarcal o religioso. Esas relaciones monetarias dilucidaron el cambio formal en las relaciones de dominación y, también, la persistencia de formas de producción propias de modos de producción arcaicos; es decir, enunciaban la convivencia de economías no capitalistas articuladas al modo de producción capitalista” (Zelaya, 2001), no pudieron reemplazar los valores que intentaron superar, porque la mentalidad de encomienda seguía operando en ellos desde el inconsciente, como un tipo de “indefensión aprendida”.
La moralidad de la “mentalidad de encomienda” nos dejó como resultado que las reglas morales de la vida personal eran y son distintas a las que norman y regulan la actividad política, es decir, puedo ser bueno con los míos en mi casa y favorecerme con concesiones y evitar luego públicamente que otros las tengan, “este tipo de hombre mentalmente pragmático, influenciado por la rapidez de los tiempos, tendrá una manera muy propia de enfrentar los problemas morales. Esa manera no centrará su atención en la definición de formas de actuar ideales o abstractas; tampoco se interrogará acerca de los valores y de sus esencialidades o de lo humanamente bueno. No le interesara ser honesto, solidario o justo, sino que se asegurara de que sus acciones y sus decisiones estén orientadas por las necesidades inmediatas, por lo útil y conveniente a sus aspiraciones;” (Zelaya, 2001).
La “intención” era ordenar gradualmente la sociedad que dejo la colonia y el proceso de independencia, pero dicha racionalidad del Estado no siguió la lógica positivista del orden y progreso propuesta por Augusto Comte, realmente significaba la subordinación de toda la sociedad a los interés económicos y políticos de una clase social determinada, no consideraron la complejidad de la vida social, parafraseando a Hegel podemos decir que los reformadores olvidaron que, el Estado es revelado como un proceso de relaciones intersubjetivas formado por momentos o estaciones que lo constituyen como una comunidad de vida racionalmente fundada y que como dice Gustavo Zelaya “de manera tajante puede afirmarse que la nueva época surgida a partir de 1876 corresponde a la fase del desarrollo capitalista dependiente en Honduras. Este momento es cuando todas las relaciones sociales aparecen como una necesidad impuesta al individuo, como una exterioridad que se convierte en un instrumento por medio del cual los grupos dominantes imponen sus intereses” (Zelaya,2001). Esa exterioridad que está por encima de todos y del Estado es la “concesión”, exterioridad que todavía nos siguen diciendo que es necesaria.
El gran logro liberal de 1876 fue colocar la “concesión” por encima de la sociedad, para los reformadores no es el Estado el que debe estar por encima de todas las cosas, y ser la racionalidad que dirija el camino, es la concesión, es decir, la mentalidad de encomienda 2.0, entender que esta además debería de dirigir la vida social y económica del país y en segundo lugar dirigir la construcción de nuestra democracia, esto resulta absurdo filosóficamente hablando pues genera más contradicciones que respuestas, debemos recordar por ejemplo que para Hegel el Estado justo es el que posibilita la realización de la libertad de todos sus miembros, y no es más libre quien paga más impuestos, según este autor el hombre es en potencia un ser libre, y se desarrolla como ser racional cuando desarrolla su libertad, y para consumar su libertad el hombre y la mujer deben adquirir todos los bienes que necesiten, el Estado es según el concepto hegeliano la condición concreta y fáctica dentro de la cual puede alcanzar existencia histórica el principio constitutivo de la sociedad moderna, es decir, la libertad individual, y la “concesión” destruye este principio, Ludwig Feuerbach dijo en algún momento que el hombre creo a Dios a su imagen y semejanza, de la misma manera nuestra clase política y empresarial creo la concesión a su imagen y semejanza.
Aunque para todo lo anterior existen teorías de la justicia que ofrecen un marco de referencia para alcanzar una sociedad equitativa a menudo estas ignoran aspectos como la dignidad y el respeto, que son igualmente esenciales para una convivencia ética, Immanuel Kant ya exponía la dignidad como el valor inherente de todo lo humano, esto implica tratar a cada persona como un fin en sí mismo, lo cual muestra que no basta la justicia en el sentido de la igualdad, las personas deben de ser tratadas de tal forma que se preserve su dignidad en todos los aspectos de la vida pública, una sociedad justa no es aquella que distribuye bienes de manera justa, sino la que evita activamente humillar a sus miembros.
El filósofo Avishai Margalit estudia las estructuras morales y sociales que deben sustentarse para evitar la humillación y la injusticia en la vida comunitaria de una sociedad, este autor expone que las personas buscan en la vida en común no solo justicia, sino también una vida libre de humillación institucionalizada, a esto el filósofo le llama “sociedad decente”, y el la diferencia drásticamente de una “sociedad justa”, esto implica que dentro del Estado las instituciones deben estructurarse de manera que no produzcan ni perpetúen prácticas que deshumanicen o humillen a las personas, esto implica una extensión del concepto de justicia a un nivel más humano y pragmático en el cual toda la estructura moral de la sociedad depende de su capacidad para preservar la dignidad de cada individuo y no humillarlo.
Margalit define la humillación institucional como el acto de tratar a una persona o grupo de personas de manera que se les haga sentir inferiores o despojados de su valor intrínseco, la humillación institucional ocurre cuando las estructuras y sistemas de una sociedad permiten o perpetúan prácticas que dañan la autoestima y el sentido de dignidad de sus ciudadanos, y se sienten humillados y degradados por sus instituciones, la dignidad es el valor moral que se le otorga a una persona y debe ser respetado y preservado independientemente de su origen, posición social y creencias, el Estado por lo tanto no debe incurrir en prácticas que humillen a los ciudadanos, la premisa fundamental de este filosofo es que una sociedad decente es aquella que ha eliminado prácticas y políticas que de forma institucional denigran a sus miembros, las exoneraciones son el mecanismo por excelencia para humillar a las personas pobres en Honduras, este filosofo plantea la idea de que el bien común incluye la eliminación de la humillación como objetivo colectivo y las instituciones, donde leyes y normas deben promover un trato digno en todos los niveles de la vida social.
El Estado fue pensado como la maquinaria política encargada de racionalizar y ordenar la vida social y política de los humanos, La ley de justicia tributaria que promueve la presidenta Xiomara Castro busca organizar esa vida social, política y económica de nuestra sociedad, eliminar la humillación institucional de las exoneraciones, incluso es una pedagogía social que enseña psicológicamente una verdadera igualdad, como vemos el deseo de humillar y la “mentalidad de encomienda” siguen impidiendo la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. La marcha de la historia señala una similitud muy grande entre este momento y la guerra de secesión en Estados Unidos, el sur que luchaba por mantener formas primitivas y rudimentarias de producción como la humillante esclavitud, y el norte que luchaba por asimilar y superar esas contradicciones internas para avanzar hacia la modernidad.
Bibliografía
El legado de la reforma liberal”, Zelaya, Gustavo, 2ª edición, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa Honduras, 2001.
Honduras: ¿Un Estado nacional?, Arancibia, Juan Editorial Guaymuras, 2001.
La sociedad decente”, Avishai Margalit, Editorial Paidós, 2000.